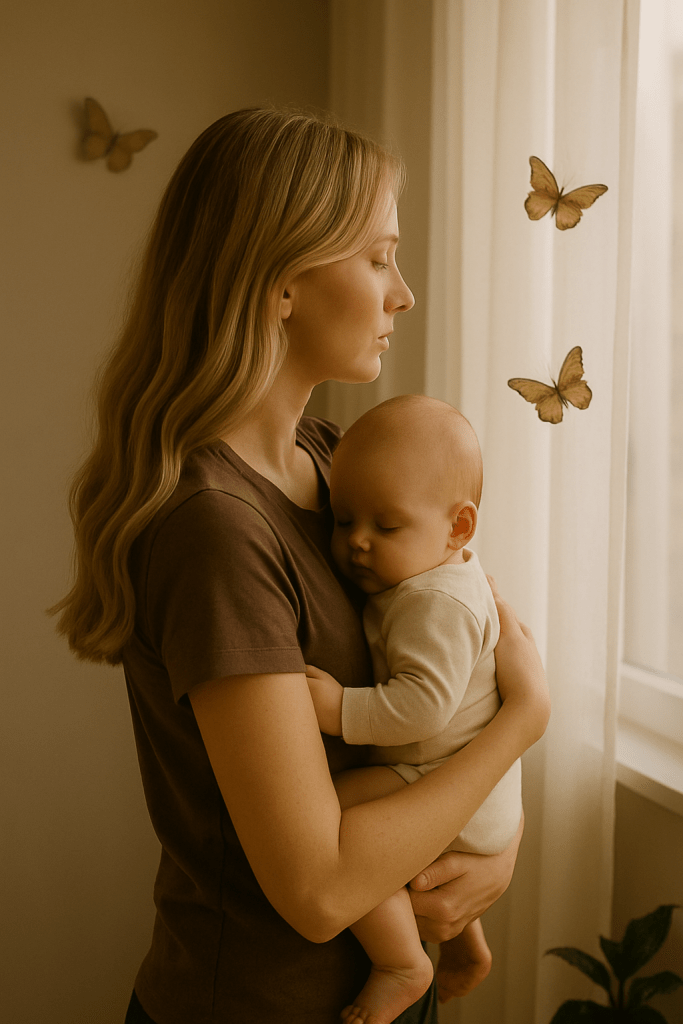Después de Gabriel, mi vida volvió a tener su ritmo normal.
No fue una ruptura que me dejara marcada; fue más bien una historia confusa que, con el tiempo, se fue aclarando sola.
Yo estaba bien.
Enfocada.
Estable.
Disfrutando mi rutina, mi trabajo, mi cuerpo, mis mañanas en el gimnasio.
En un punto bonito de mi vida… sin buscar absolutamente nada.
Y fue justamente ahí, en esa tranquilidad, cuando apareció Elías.
No llegó desde afuera.
No fue un mensaje, ni una aplicación, ni un plan.
Simplemente estaba ahí.
Entrenando.
Coincidiendo.
Un día lo vi, y al siguiente lo volví a ver…
y así, poco a poco, sin ruido, sin intención, empezó esa chispa inesperada.
No era algo profundo.
Era ligero.
Natural.
Una energía que se sentía bonita, como cuando la vida te toca el hombro suavemente para decirte:
“Aquí hay algo…”
Y yo, que no estaba buscando a nadie, sentí esa vibración sutil que hacía tiempo no sentía.
Esa curiosidad.
Esa presencia.
Pero había un detalle.
Uno que yo no quise ver de inmediato, quizá porque estaba disfrutando la sensación de sorpresa.
Él estaba separado… pero no divorciado.
Esa información estaba ahí desde el principio, clara, honesta.
Y aunque yo seguía tranquila, sin expectativas, sin proyectar nada, ese pequeño dato empezó a marcar una línea.
Porque aunque todo era bonito, ligero y espontáneo…
había una parte de mí que sabía que yo aún no estaba completamente preparada.
Ni él tampoco.
Esa chispa no se convirtió en un amor.
Ni en una historia seria.
Pero sí se convirtió en una señal.
Una que me mostró que, aunque yo creía que estaba totalmente lista después de Gabriel,
todavía tenía capas internas que no había tocado.
No dolor, no drama…
solo conciencia.
Elías fue eso:
un recordatorio suave de que el corazón también necesita orden, límites y espacio para sanar sin prisa.
Y aunque no hubo nada profundo entre nosotros,
hubo algo verdadero:
la revelación de que mi camino emocional apenas estaba comenzando.